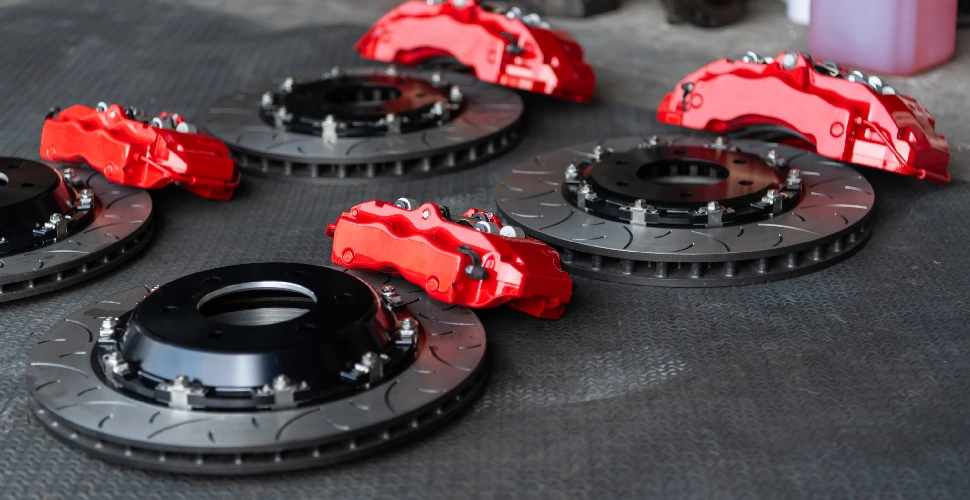Cuando la biología de una plaga se vuelve problema de comercio, la respuesta ya no puede ser solo veterinaria: debe convertirse en una operación industrial y logística.
Esa transición está ocurriendo ahora con el gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax). La técnica que hoy concentra esfuerzos y recursos es el SIT (Sterile Insect Technique): criar enormes cantidades de moscas machos, esterilizarlas por irradiación y liberarlas para que al aparearse con hembras silvestres impidan la reproducción del parásito.
La idea es simple en teoría, pero compleja y altamente demandante en logística: requiere plantas de producción, irradiadores, cadena fría, transporte seguro y vuelos de liberación coordinados con autoridades y comunidades locales.
Durante el Seminario Interactivo de Aduanas 2025, del Consejo Mexicano de la Carne, quedó claro que la contención del gusano no depende solo de cuántas moscas se produzcan, sino de cómo se mueven desde la crianza hasta el cielo sobre los pastizales.

Producir moscas estériles es hoy una operación transnacional: la infraestructura activa y la planificada abarca al menos Panamá, México y Estados Unidos, y cada nodo tiene exigencias logísticas propias que implican inversión, tiempo y coordinación.
Quién produce hoy y qué se está construyendo
La red que hoy responde al brote se apoya en tres piezas principales:
- Panamá (Pacora — COPEG / Moscamed): la instalación histórica en Pacora opera como el corazón regional de la barrera contra el gusano barrenador.
Administrada en coordinación entre el Ministerio de Agricultura de Panamá y APHIS/USDA, la planta puede producir decenas de millones de pupas por semana y —en episodios críticos— escalar hasta 100 millones de moscas estériles semanales para sostener la barrera sanitaria regional. Esta instalación ha sido clave en operaciones previas de erradicación y mantenimiento.
- México (Metapa de Domínguez, Chiapas — planta en reactivación/renovación): tras el reingreso del gusano, México y Estados Unidos acordaron reactivar una planta en Metapa/Metapa de Domínguez (Chiapas) —conocida históricamente como parte de los programas regionales— para sumar 60–100 millones de moscas estériles semanales adicionales una vez que las instalaciones estén operativas.
El anuncio incluyó financiamiento y trabajos de renovación, con la expectativa de que esta planta fortalezca la capacidad de respuesta en el sur de México.
- Estados Unidos (propuesta/plan en Texas — Edinburg / Moore): ante la cercanía de detecciones hacia el norte y el riesgo de que el parásito llegue a EE. UU., el USDA anunció planes ambiciosos para construir una planta de producción doméstica en Texas con capacidad destinada a producir hasta 300 millones de moscas estériles por semana (capacidad objetivo en la construcción más grande), además de instalaciones de dispersión provisionales que pueden operar a menor escala inmediatamente.
En el corto plazo también se anunciaron instalaciones de dispersión menores y fondos para apoyar capacidades temporales. Estos anuncios evidencian un salto en la escala de producción planificada para proteger la frontera.
¿Cómo se produce la mosca estéril?
La producción de moscas estériles es un proceso industrializado con controles precisos y varias etapas que exigen logística especializada:
- Cría y alimentación (incubación y larvicultura): en salas controladas se reproducen colonias sanas de C. hominivorax. Los huevos se incuban y las larvas se alimentan con dietas específicas en condiciones termohigrométricas controladas. Esto requiere suministros constantes (materias primas para dietas, agua purificada, infraestructura de bioseguridad) y gestión de desechos biológicos.
- Pupación y recolección: tras completar la fase larval, las pupas se colectan y se acondicionan para el proceso de irradiación. La logística de esta etapa exige manejo delicado para no dañar las pupas y sistemas de control de calidad para garantizar viabilidad.
- Esterilización por irradiación: las pupas se someten a dosis controladas de radiación (frecuentemente con fuentes de Cobalto-60 o irradiadores de rayos gamma/linacs) para que los machos emergentes sean estériles pero conservando su capacidad de competir por hembras. La presencia de irradiadores implica requisitos normativos, seguridad radiológica, suministro y reemplazo de fuente, y personal especializado. Aquí se concentra una parte importante de la inversión técnica y regulatoria.

- Embalsamado, control de calidad y empaquetado para transporte: una vez emergen los machos, se someten a pruebas de calidad —tasa de emergencia, movilidad, longevidad— y se empaquetan para transporte. El embalaje busca mantener condiciones de temperatura y ventilación idóneas para la liberación. Esto demanda cadenas frías y logística de precisión entre la planta y los puntos de liberación.
- Distribución y liberación (aérea/terrestre): la liberación normalmente se efectúa por vías aéreas (avionetas ligeras) o por vehículos/dispensadores terrestres en zonas geográficas específicas; en operaciones modernas también se experimenta con drones o mecanismos automatizados para liberar cargas dosificadas. La coordinación de vuelos implica permisos aeronáuticos, rutas y sincronización con equipos de tierra que monitorean la dispersión y eficacia.
- Monitoreo y retroalimentación: trampas y vigilancia entomológica miden la disminución de poblaciones silvestres. Esa información alimenta decisiones sobre dosis de liberación y áreas a cubrir, cerrando el ciclo productivo-operativo.
Cada fase tiene retos logísticos: desde asegurar insumos de alimentación para larvas hasta coordinar aviación local para liberaciones nocturnas o matutinas; desde mantener la cadena fría de pupas hasta gestionar personal capacitado, permisos y la comunicación a productores rurales para permitir operaciones en sus tierras.
La Mtra. Mildred E. Villanueva Martínez, de SIGMA Alimentos, subrayó que “no es suficiente producir moscas; hay que trasladarlas y liberarlas con confianza y velocidad”.
Qué implica la logística para la región
La estrategia de contención del gusano barrenador mediante la liberación de moscas estériles ha revelado que el verdadero desafío no está solo en la biología, sino en la logística que sostiene todo el proceso.
Producir millones de insectos cada semana y dispersarlos en zonas rurales, montañosas o selváticas de varios países exige una red operativa de precisión que pocos sectores fuera del agroindustrial manejan con tal complejidad.
Cada fase demanda infraestructura y coordinación. Las plantas productoras, por ejemplo, requieren mantener temperaturas estables y ambientes controlados, lo que implica una cadena de suministro constante de energía, agua purificada, alimento para larvas y materiales de cría.
Pero una vez que las pupas están listas, comienza el tramo más delicado: su traslado hacia los centros de irradiación y, posteriormente, a los puntos de liberación. En ese trayecto, el control de temperatura se vuelve crítico.
Un retraso o una variación mínima puede afectar la viabilidad de los insectos, por lo que se utilizan empaques especializados y sistemas de transporte refrigerado que aseguran la supervivencia hasta el momento exacto en que las moscas deben ser liberadas.
La fase aérea es otro componente fundamental. Las operaciones de liberación se coordinan con aeronaves ligeras que sobrevuelan zonas previamente mapeadas, dispersando moscas estériles con precisión sobre regiones estratégicas.
Esto requiere permisos de vuelo, pilotos capacitados, combustible, mantenimiento y sincronización con equipos en tierra que supervisan la dispersión. Algunas regiones ya experimentan con drones para cubrir zonas de difícil acceso, lo que agrega un nuevo frente tecnológico a la ecuación.
A todo esto se suma la seguridad radiológica. Las plantas de irradiación, donde las pupas son expuestas a rayos gamma para esterilizar a los machos, operan bajo regulaciones estrictas y requieren personal técnico altamente especializado, mantenimiento de las fuentes de radiación y seguimiento por parte de las autoridades.
El cumplimiento normativo se convierte en una parte más de la cadena logística: cada traslado, cada lote irradiado y cada liberación están documentados y auditados.
Por último, la coordinación entre países es una pieza indispensable. México, Panamá y Estados Unidos comparten no solo tecnología, sino responsabilidades logísticas. La barrera biológica que protege al continente de la expansión del gusano barrenador no reconoce fronteras, de modo que las operaciones deben alinearse en tiempos, volúmenes y objetivos.
Como señaló la Mtra. Mildred Villanueva, “esta solución requiere una logística transnacional, capaz de mover insectos, información y personal con la misma velocidad con que se mueve la plaga”.
En conjunto, esta operación continental representa una de las campañas logísticas más singulares del hemisferio: una cadena de suministro viva, literalmente, que produce y transporta organismos biológicos con el objetivo de preservar millones de cabezas de ganado y sostener la estabilidad del comercio pecuario en Norteamérica.